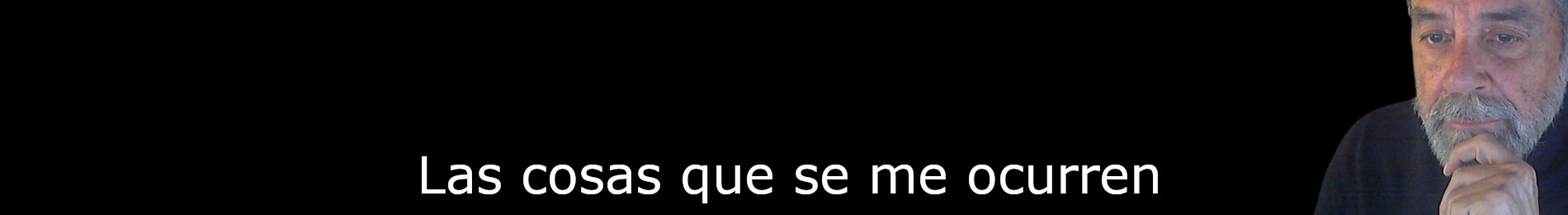
Don Sindo

El carguero permanece unido al muelle. Se ha hecho parte de él hasta el punto en que los cabos, más que sujetarlo, parecen aferrarse a la borda para no caer al agua. Las olas no llegan a golpear contra el oxidado casco. Se limitan a dejarse arrastrar hacia él para, sin fuerzas, dejarse caer de nuevo, con un chapoteo sordo y sin ecos.
Las puertas del tinglado cuelgan caídas, creando una zona de penumbra a la entrada. En el relativo frescor de la mezcla de luces y sombras, sobre bultos y rollos de cuerda, fuma la cuadrilla. Al fondo, el dulzor pegajoso de restos de fruta, más allá de la podredumbre, forma una cortina que casi se puede tocar.
Con las nueve campanadas del reloj de la oficina del práctico, entra en el muelle Don Sindo, aunque algunos dicen que el reloj da las campanadas cuando él llega.
Es una mancha blanca que avanza. Sombrero panamá blanco. Chaqueta y pantalón de lino blanco. Camisa blanca abierta sobre un pecho en el que aparecen, deshilachados, algunos pelos blancos sobre una piel blanca. Sandalias blancas.
Esta mañana, como tantas mañanas que ni recuerda cuántas, se ha levantado puntual. Se ha aseado por partes y se ha frotado con agua de olor. Ha desayunado un tazón de café, un pedazo de queso y un plátano, envuelto en la toalla, bajo el emparrado, protegido de ese primer calor de la mañana que tanto le sofoca.
Esta mañana, como tantas mañanas que ni recuerda cuántas, ha vuelto a abrir el periódico manoseado y, cuidadoso, ha vuelto a releer noticias que ya sabe de memoria, pero que lee con la misma sorpresa y novedad que el primer día que lo abrió. Terminada la lectura, se viste, cala el sombrero y baja al muelle. Lo recorre entero. Llega al final, se para, hace visera con su mano huesuda y contempla en el horizonte la barrera de nubes que rodea la isla desde hace años.
Se gira. Camina hacia el viejo mercante oxidado. Recorre despacio sus formas de proa a popa. Se encamina hacia el tinglado. Esta mañana, como tantas mañanas que ni recuerda cuántas, se dirige al capataz.
¿Descansando?. Descansando, es la respuesta. ¿Entonces ya está cargado?. Cargado está, Don Sindo. ¿Cuándo sale?. Toca ahora, según ese rito que dura años, que el capataz le diga que a la noche, que con el cambio de marea sale.
Algo, sin embargo, se ha quebrado en este hombre. Tal vez ya no aguante más la espera de años. Tal vez haya terminado por entender que las nubes no se irán y que ni este saldrá, ni nunca llegarán más barcos.
Tal vez por eso, en lugar de que a la noche, que con el cambio de marea sale, se levanta despacioso, se dirige hacia Don Sindo, salvando los escasos pasos que les separan, y casi juntando las dos caras, en voz baja, pero intensa, le larga un carajo Don Sindo, que ya está bien de pendejadas, que aquí ni entran barcos, ni este sale.
Don Sindo palidece, si es que puede hacerlo una piel tan blanca. Se gira hacia el carguero oxidado, repasa sus formas de proa a popa. Camina hacia el final del muelle y, con la mano, hace visera para contemplar la barrera de nubes que cerca la isla.
Su figura poco a poco se desvanece. Desde el tinglado solo aciertan a ver un jirón de nube, una nube blanca que la brisa, perezosa, va arrastrando.

