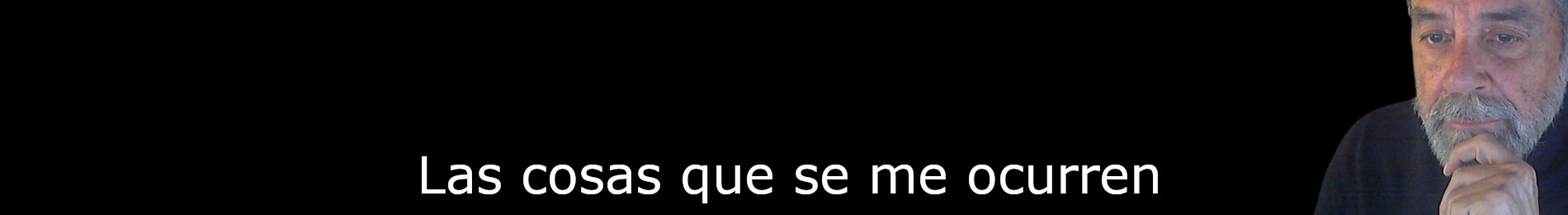Aguamansa no pudo hacer la revolución. No por falta de ganas, sino porque el Dictador tuvo el mal gesto de morir de puro viejo en su cama, manteniendo en su puño artrítico las riendas del poder hasta el momento final.
Casi medio siglo de ordeno y mando, de divido y venzo, de palo y zanahoria, había llevado a todos los aspirantes a revolucionarios al límite de su resistencia. En juntas y en plataformas el debate se había solidificado, con independencia de quien mantuviera una u otra postura: actuar ya, esperar las condiciones propicias, no existe suficiente movilización, Europa no tolerará una nueva orgía represiva, parece que el Régimen cede... e iban pasando los años.
Años que fueron de plomo, y con plomo se acortaban los años de los desafectos. Años que fueron de oro, y el oro y las divisas corrieron y recorrieron las cuentas de las familias cercanas: turismo, licencias de importación, ayudas a la exportación, empresas públicas y proyectos megalómanos, y las divisas y el oro corriendo, aunque no para la gente corriente. Años finales de sutil seda, pero seda que en forma de cordón segaba vidas en los últimos coletazos del Régimen, mientras Aguamansa conocía los últimos estertores del Dictador, casi sin creérselo y con un miedo casi atávico al día después.
Un día después que, de repente, se hizo el de hoy y corrió apresurado a ser el de ayer, dando paso a todo un rimero de días y más días de tensa espera, de calma tensa. Días de pequeñas pruebas, de tensar apenas la cuerda. De provocaciones de los que ya terminaban de entender que se iban y de los que todavía no sabían si llegaban.
Calma tensa, tensa espera, que se convirtió de repente en una carrera para borrar las huellas del pasado, para proyectar a Aguamansa a un futuro que nunca creyó tener, saltándose el presente con una prisa indecente, justificada tan solo con que era enorme la esperanza.
Aguamansa se convirtió en una especie de legión extranjera. Prohibido preguntar quién eres, o de dónde vienes o qué hacías. Y no, no ha habido mártires, ni ha habido quien les martirizara. Para la mitología imprescindible que Aguamansa precisaba bastaba con algunos héroes menores. Bastó con reconocer la heroicidad de algunos exiliados y de algunos, los menos, que sufrieron cárcel. Bastó con el enorme esfuerzo de haber soportado esos últimos años la esquizofrenia del actuemos/esperemos, para encontrar acomodo en ese panteón de padres de la patria.
Y comenzó la edad de los milagros. Aguamansa se puso de moda. Aguamansa crecía al doble del ritmo de eso que llamaban los países de su entorno. Aguamansa becaba, Aguamansa investigaba, Aguamansa desplegaba una sanidad modélica, Aguamansa atendía a sus mayores, Aguamansa se convertía en la patria de la segunda residencia y en la meca del ladrillo. En Aguamansa se aprendía inglés y se desplegaba el ADSL y luego la fibra. Aguamansa acelerando al límite había llegado al límite, al punto de que sus mujeres ni parían y el crecimiento había que confiárselo a las recién llegadas, síntoma claro de una sociedad acomodada.
Pero Aguamansa arrastraba un pecado. Un pecado de los que marcan, de los que nunca se lavan. Aguamansa arrastraba el pecado del olvido. Un olvido que si al principio fue producto del miedo, luego lo fue de la cobardía, que no son lo mismo, aunque suenen parecidos.
El olvido de los actos de tanto prohombre reconvertido. El olvido de la infamia de los verdugos. El olvido de los nombres de los que faltaban. El olvido de los lugares malditos en los que enterraron la prueba de sus crímenes los que ganaron.
Patios de colegio, autopistas, centros comerciales, promociones de adosados, sustituyeron a la hierba, cubriendo el recuerdo de lo que Aguamansa no quería recordar. Recuerdo innecesario, reabrir viejas heridas, e incluso revanchismo, se llamaba al anhelo de los deudos por recuperar los restos de aquellos que les fueron arrebatados.
Después de un rato releyendo la pantalla del portátil, después de un rato de fumar con la mirada perdida, Félix arrastró el documento a la papelera de reciclaje con un clic y un quedo suspiro, otro más, de pura impotencia.
Más tarde, durante el almuerzo, volvió a desgranar ante Aurora la sempiterna letanía. No puedo, Aurora, se me escapa. Es una tarea imposible, un empeño maldito. Además, ¿quién quiere recordar a estas alturas? ¿A quién le importa?