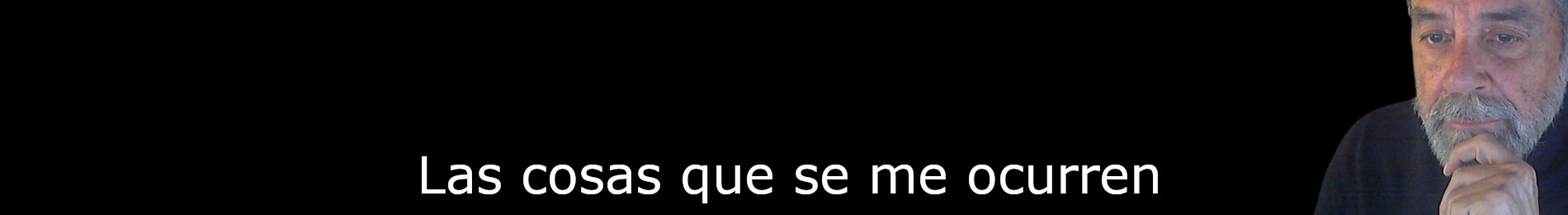Esta mañana enterramos al viejo. Nunca sabremos su nombre salvo que alguna inesperada casualidad, con el paso del tiempo, desvele su identidad.
Me equivoco. No conocer su nombre no significa que ignoremos su identidad. Al fin y al cabo, ese nombre que desconocemos no es más que una pequeña parte de quien era.
No conocer su nombre no nos permitió ignorar la costra de suciedad, de suciedad vieja que, más que ser una segunda piel, constituía una extensión de la propia.
No conocer su nombre no nos impidió reconocer como suyo el olor a vino barato y a sudor, a vómito viejo y a orina, o ignorar sus uñas melladas y los pocos dientes que le quedaban.
Lo recogimos en un callejón, en la trasera de uno de tantos tinglados abandonados del puerto, convertidos en albergues de miseria. Nunca sabremos si salía o volvía. Nunca sabremos cuantos pasaron a su lado antes de que alguien nos llamara.
Localizar sus efectos personales fue tan sencillo como esperar hasta la madrugada y dirigirnos así al único hueco vacío que quedaba, a esa única yacija desocupada que por fuerza debía de ser la suya.
Un rebujo de trapos de color indefinido y olor característico. Un amasijo de periódicos viejos que nunca recogerían la noticia de su muerte. Coronando el patético lecho, haciendo de almohada, unos puñados de esparto amazacotados en un trapo algo más limpio, que resultó ser una camiseta publicitaria de una cadena de supermercados.
No tenía sentido recoger nada. Resultaba absurdo inventariar esa colección de desechos que ni la más delirante imaginación podía catalogar como herencia.
Sin embargo, un impulso totalmente irracional me llevó a rebuscar entre los harapos. Mis dedos tropezaron con algo que identifiqué inmediatamente con un libro. El haz de mi linterna me desveló una edición barata y manoseada de Cien Años de Soledad, con lo que cobró sentido la colección de cabos de velas que pespuntaba la cabecera de su yacija, diferenciándola de las que la rodeaban.
Fue entonces cuando recordé que sus manos delgadas me llamaron la atención al dejarle en el depósito. A pesar de verse ásperas y descuidadas, tenían una estructura fina, de huesos largos que hacían pensar en dedos hábiles.
Me quedé sin aire. Tuve que dejarme caer, antes que caerme, en el nidal de trapos que hacía de cama del viejo.
Una idea, o quizás un delirio, pugnaba por abrirse paso en mi cabeza por más que me negara a dejar de considerarla un disparate.
A pesar de mi rechazo, me invadía la visión de esas manos que, en mi memoria, se superponían al recuerdo de otras que vi, años atrás, trabajando unos delicados y diminutos peces de oro.
Las lágrimas me corrieron por el rostro, mientras intentaba apartar de mi mente la idea delirante de que habíamos encontrado los restos de un último e ignorado Buendía por más que creyéramos extinguido ese linaje condenado por la historia.
No sé el tiempo que tardé en serenarme, en que mis ojos volvieran a percibir la realidad, esa parte de lo que sucede que somos capaces de entender como algo racional.
Me levanté y caminé hacia la salida, ansioso por respirar un aire que no tuviera nada que ver con el aire denso, poblado de recuerdos, que me había envuelto mientras revolvía en la yacija del viejo.
Parado en la puerta dejé que el agua me corriera por la cara, que limpiara el polvo mohoso del que me había impregnado, que arrastrara los delirios que la noche y los recuerdos habían invocado.
Llovía.