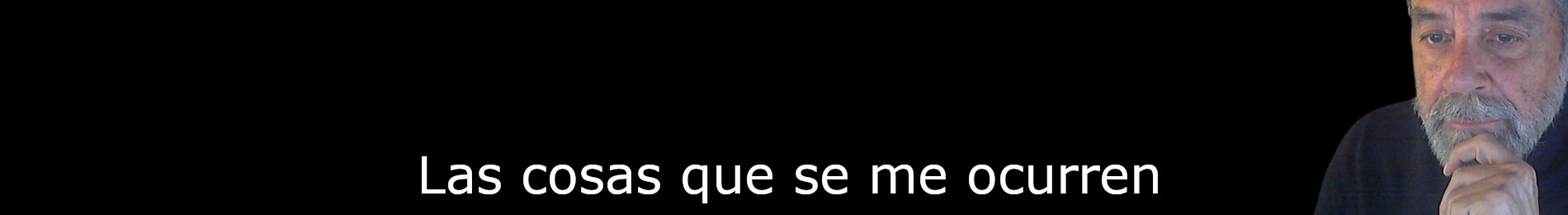Su pregunta quedó flotando, sin respuesta, sepultada por las nuestras.
Pero cómo lograste atravesar la niebla. Hay algún camino oculto. Se ha debilitado en alguna zona. Es la barca que perdiste el secreto para cruzar. Podrá venir más gente. Podremos salir nosotros. Podrías salir tú. Podrías llevarnos contigo.
Preguntas como trallazos que parecían golpearle o que él sentía como golpes pues parecía encogerse como para defenderse, como para evitar algún daño.
Al tiempo, cabeceaba, negando.
No. No lo sé. No. De verdad que no lo sé. No. Solo sé lo que contado. Solo sé cómo he venido.
Poco a poco dejamos de repetir nuestras preguntas y él de negar las respuestas.
En el silencio, respiró hondo y volvió a hablar.
Volvió a contarnos de esa repulsión, de ese rechazo que impregnaba la niebla. Volvió a contarnos que tan solo cabía tratar de comprenderlo, tratar de entender que provenía de la mezquindad de quienes se reservan el futuro para si, aunque suponga privar a otros hasta de su presente.
Calló de repente, dándose cuenta, y así nos lo dijo, que esa comprensión de nuestro egoísmo había servido para que él llegara, pero que dudaba mucho que nos sirviera a nosotros.
Tras unos instantes de silencio pareció animarse con el gozo que sigue siempre a esos momentos en los que un destello de lucidez, de repente, nos desvela algún enigma.
Nos explicó que si a ellos les frenaba nuestro rechazo, a nosotros nos atrapaba nuestra propia indiferencia por el exterior y, anticipándose a nuestras objeciones aún no formuladas, nos hizo ver que era mucho más fuerte nuestro deseo de aislarnos de él y de sus gentes que nuestro anhelo por quebrar la trampa de niebla en la que nos habíamos envuelto.
Sonrió.
Sonrió con la satisfacción de haber encontrado la manera de deshacer la niebla. Bastaba con que entendiéramos que no nos aislaba la niebla, que nos aislábamos nosotros mismos.
Nos miró.
Nos miró buscando en nuestras caras comprensión y la sonrisa se congeló en su rostro al ver como comenzamos a estrechar el cerco, jadeantes, con nuestro cuerpo en tensión y los puños apretados.
Entendió en ese momento que habíamos cruzado un punto de no retorno, que solo nos interesábamos nosotros, que la niebla no era más que parte de nosotros mismos.
No sé quién fue el primero en golpearle ni quien fue el primero en parar, jadeando, después de haber volcado en él nuestra rabia por acabar con una esperanza a la que no teníamos derecho después de haber renunciado a nuestra humanidad.
Arrastramos su cuerpo magullado hacia la playa y se lo entregamos a las olas para que lo devolvieran a la niebla que por siempre nos rodearía.