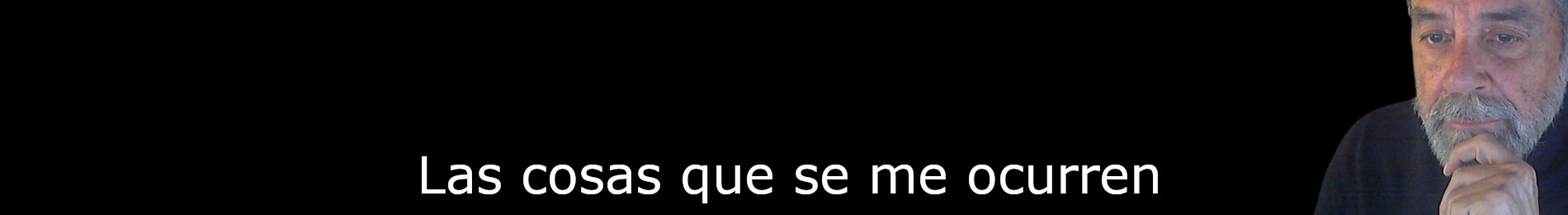Las cavernas

Debió ser uno de los niños el que descubrió las cavernas ya que fueron ellos, los niños, los que, de manera inmediata, hicieron suyo el nuevo entorno. Jugaban entre los árboles e, incluso, se adentraban en ese nuevo mar, sin olas ni mareas, que nos rodeaba.
Mientras los adultos vagábamos sin un propósito definido, bajo la lluvia mansa e incesante, ellos correteaban e inventaban nuevos juegos, o adaptaban a la nueva realidad los que nos han acompañado desde siempre. Atraparse y no dejarse atrapar, esconderse de la búsqueda de otro, simular una lucha por la posesión de un árbol, imaginar castillos y princesas...Debió ser en una de esas correrías cuando alguno de ellos descubrió las cavernas.
Sus gritos excitados nos hicieron acudir. Ante nosotros se abría la entrada de una cueva. Por encima del miedo atávico a la oscuridad, experimentamos el alivio del claustro, del útero, de poder poner límites a un entorno todavía desconocido, de recogernos, de aislarnos en una burbuja en la que ser capaces de definir nuevas normas y ritmos y crear un nuevo modo de vida.
Poco fue el tiempo que nos llevó organizar los espacios, definir las zonas y nombrarlas. Más nos costó saber quienes éramos, inventariar caras y ponerles nombre. Ahora, que habíamos dejado de caminar, sin más propósito ni sentido que dejar atrás la subida del agua, comenzamos a experimentar la necesidad de saber quienes y qué éramos.
Apenas medio centenar de adultos, con un par de decenas de niños. Sin apenas familias intactas o conocidos, éramos una muestra seleccionada por el azar, por la huida. Habíamos dejado de ser oficinistas o tenderos. No tenía sentido recordar que fuimos maestros, físicos o médicos.
Comenzamos a pensar en nosotros como la gente de las cavernas.