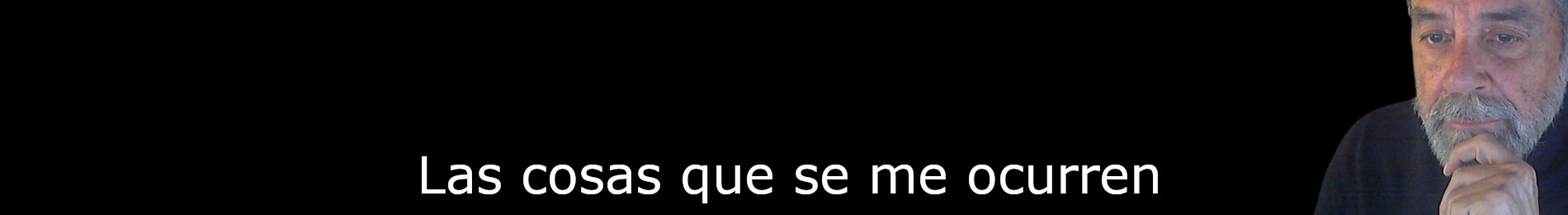El fin de la historia

No siempre fue así. Hubo una época en que las experiencias eran reales. Buenas o malas, eran reales, hasta que la aparición del inducórtex transformó por completo el sentido de la realidad.
Siempre se había pensado en la realidad virtual como un complejo entramado de complicados programas asociados a un costosísimo equipamiento para interactuar: cascos de inducción neuronal y trajes sensitivos. Reducir toda esa parafernalia a un pequeño chip subcutáneo significó toda una revolución. A partir de ese momento todo estuvo al alcance de todos.
Vacaciones en lugares paradisíacos, cenas en restaurantes selectos, conducir el vehículo más exclusivo o vivir en el ático más inaccesible. Al tiempo, el inducórtex desterraba cualquier insatisfacción, cualquier malestar. No había necesidad de sentir el olor corporal de la treintena de personas hacinadas en el dormitorio comunitario si, para evitarlo, bastaba sumirse en la ligera narcosis inducida por el inducórtex y elegir habitación, cama y compañía. El sabor químico y monótono de las algas procesadas podía sustituirse por toda una gama de sabores indistinguibles de los reales, dado que el chip actuaba directamente sobre el sistema nervioso, jugando con las sinapsis, simulando una experiencia que solo existía en su programación.
No hubo que obligar a nadie a entrar en las torres de sueño, era la consecuencia lógica de una vida que ya había ido perdiendo todo contacto con la realidad. Así, el problema fue meramente logístico, cada vez que se terminaba una torre sobraban solicitudes de ingreso. En el transcurso de los años, el paisaje se fue poblando de esa especie de enormes termiteros.
En su interior, una rojiza obscuridad, una temperatura constante y el eterno zumbido de las bombas de alimentación intravenosa. Torres que albergaban en su seno centenares de miles de personas, reducidas a cuerpos inmóviles, en los que solo el movimiento de su pecho al respirar permitía distinguir un resto de vida. Tan solo un parpadeo ocasional, o el esbozo del movimiento de un brazo, de una pierna, revelaban un pequeño fallo de programación, que era rápidamente corregido.
Fue una tarea titánica, que consumió todo tipo de recursos a lo largo de casi un centenar de años, pero el resultado fue grandioso. La superpoblación había dejado de ser un problema, el hambre y las revueltas meras anécdotas de otro tiempo. La humanidad dormía el sueño plácido de las máquinas.