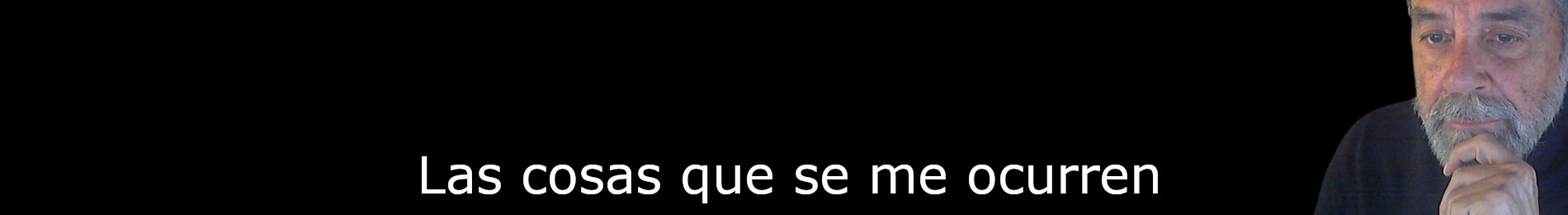El día del dolor

El sordo bramido de los cuernos invadía las cuevas, recordando una tempestad lejana. Sobre ese fondo, las flautas entretejían su melodía. Lentas, melancólicas, sus notas iniciaban una sencilla escala que parecían dejar en suspenso, creando por un instante la ilusión de una ausencia profunda, imposible de llenar.
Miles de velas dibujaban un encaje de luz y sombras. Llegaban, vestidos de blanco, en pequeños grupos, en parejas o solos, en pos de la melodía que les convocaba.
Llegaban y se sentaban en el suelo de piedra, con la espalda erguida y la mirada fija en el fondo de la cueva. La melodía de las flautas se fue apagando. El sonido de los cuernos fue muriendo. Se hizo un silencio absoluto, un silencio tan inmóvil como las inmóviles y expectantes figuras, un silencio preñado de espera. Las pequeñas velas iban apagándose, a medida que se consumían, y el silencio se hizo sólido. La tensión de la espera impregnaba la cueva.
El fuego estalló al frente. Una llamarada repentina. Pareció como si la propia piedra se girara a la llamada de la luz. Comenzó el canto. Miles de voces entrelazadas. Miles de gargantas y un sólo propósito, dar paz a los muertos en el día del dolor. La historia tenía que ser recordada para honrar a aquellos que ya no estaban.
Y así, como si construyeran un tapiz con sus voces, se tejieron de nuevo los recuerdos.
El canto recordó la edad de la locura. Recordó cuando los hombres perdieron el sentido de la proporción y la medida, cuando se creyeron dioses sin límites, convencidos de que la Tierra no tenía más sentido que estar a su servicio.
El canto recordó el tiempo de los avisos. Recordó como se alzaban las olas y se enfurecían los vientos, como desaparecía el hielo y avanzaban los desiertos, y se lamentó por la ceguera y la soberbia de aquellos que no entendieron.
Las lágrimas corrían por las caras de los cantores mientras sus voces recordaban el momento del dolor. El momento en el que se lanzaron las primeras y las últimas bombas, en una batalla que iban a perder todos, en una batalla estéril y sin sentido, pues incluso antes de ser disparadas, ya no había Tierra que heredar.
La melodía entretejió una compleja armonía en el intento de cantar los nombres de todo lo bello que pereció, hasta llegar al silencio.
Comenzaron a encender las velas nuevas. La luz reflejaba sus caras bañadas de lágrimas de purificación y el comienzo de una sonrisa.
Ya hecha la luz, comenzó el segundo canto, el canto de los trabajos y la esperanza.
Cantaron los días duros y las noches frías y los años sin cosechas y sin niños.
Cantaron el nacimiento de los clanes y las hermandades y el rescate de los conocimientos buenos.
Cantaron el recuerdo de la primera primavera, las cosechas de los veranos recuperados y el amor de los inviernos.
Cantaron la armonía de las leyes justas, la promesa de un futuro para todos y la alegría de existir.
Se fueron levantando, finalizaba el rito, habían cumplido la obligación que se habían impuesto, recordar, una vez al año, el precio que otros habían pagado por su felicidad. Fueron saliendo al valle para ver amanecer.
Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Silvio Rodríguez