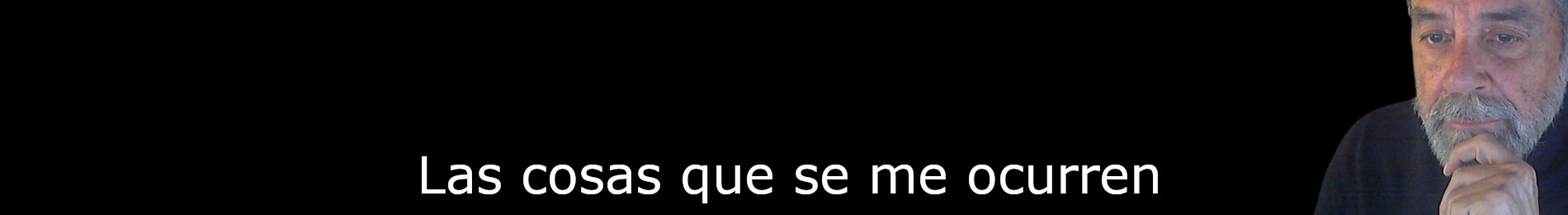La playa se abría al norte. Sin cabo alguno. Sin ninguna escollera. Sin brazos que se adentraran en el mar para protegerla.
Las olas, grises, inmensas, rompían sobre la arena de la playa que el viento azotaba cargado de espuma. Las nubes, grises, inmensas, apenas dejaban pasar unos rayos de luz que semejaban acero empañado.
Sentado sobre la arena, fumaba un cigarrillo mientras miraba el continuo golpear de las olas. Contemplaba su carrera final enloquecida. Sentía el bramido del golpe con el que se deshacían. Las veía retirarse, agruparse con la siguiente para reiniciar una nueva carga contra la playa.
Como todas las tardes, la llegada del pesquero fue anunciada por el alboroto de las gaviotas que le sobrevolaban. Al principio, tan solo se entreveía la punta del palo asomando entre las agitadas olas. Al rato, comenzaba a despuntar la borda hasta que, al poco, era todo el cascarón el que se veía aparecer y desaparecer, según cabalgara una de las olas o se sumiera en las simas que las separaban.
No llegaba a oír el petardeo del motor pero, por la marcha del barco, se adivinaba una maquinaria asmática, extenuada, al límite. A veces, tras tres o cuatro olas, pareciera que todavía se encontrara anclado en el mismo sitio.
Como todas las tardes, de manera inexorable, se iba acercando lentamente a las rompientes que señalaban el cruel arrecife, el cuchillo de roca que le aguardaba.
Bramaba la sirena, como todas las tardes, mientras me levantaba y profería gritos inútiles, casi ridículos, si no fuera por la angustia con que mi garganta se rompía en gritos largos y estériles.
Una vez más, comenzaban nuevamente a pespuntarse las crestas de las olas con las manchas amarillas de los impermeables, después de que una ola, la más gigante entre gigantes, astillara contra las rocas el barco.
El mar comenzaba a poblarse de despojos: tablones astillados, cajas de pescado, el mástil quebrado en varios pedazos.
Arriba, en el cielo, seguían revoloteando las gaviotas mientras las olas iban arrojando a la arena los restos del naufragio en los que se enredaban cuerpos envueltos en plástico amarillo.
Como todas las tardes, corrí hacia cada uno de esos muñecos rotos sin poder llegar a ninguno de ellos. Poco a poco se iban desvaneciendo.
Levanté mi mirada a tiempo de ver, como todas las tardes, desdibujarse el pesquero y desaparecer de la arena toda huella de cordajes y maderos.
La playa, de nuevo vacía, se abría al norte. Sin cabo alguno. Sin ninguna escollera. Sin brazos que se adentraran en el mar para protegerla.
Las olas, grises, inmensas, rompían sobre la arena de la playa, que el viento azotaba cargado de espuma. Las nubes, grises, inmensas, apenas dejaban pasar unos rayos de luz que semejaban acero empañado.
Como todas las tardes, emprendí el camino de regreso.