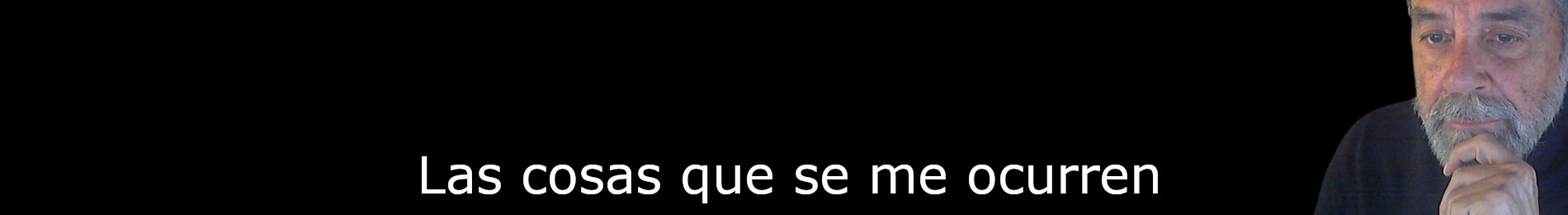Bea y el negro se sentaban en las tardes bajo la higuera. El banco, bajo la sombra, había sido desde siempre el sitio de Bea. Acomodada en él, dejaba pasar las horas de más calor y daba la bienvenida a los primeros frescos de la noche. Horas largas, horas espesas, punteadas por el movimiento de la mano al limpiar el hilillo de baba que escapaba de su sonrisa perenne.
El negro apareció bajo el sol del mediodía. Sudoroso, lleno de polvo. Miró a Bea y tendió su mano hacia la jarra de agua. La interrogó con su mirada y entendió la eterna sonrisa como un permiso. Acabó con la jarra de un trago largo e interminable. Desde entonces, las horas largas, las horas espesas, también acogen al negro. Tarde tras tarde, llega y se acaba la jarra del agua. Se sienta a los pies de Bea y juntos, en silencio, dejan acabar el día. Bea entra sin despedirse y él se pierde en la obscuridad, camino de la finca.
Fue Simón quien se quedó con el negro, aunque él no lo contaba así. Tal como él lo veía y explicaba, su bonhomía le había llevado a permitir que el negro durmiera en el chamizo donde se guardaba el guano y comiera los restos de fruta y el par de cosas que había plantado tras el galpón. A cambio, el negro repartía el abono por la finca, cargaba las piñas de plátanos hasta el camión, limpiaba las acequias y cuidaba de los perros. Casa, comida y un ratito para estar con la boba de Bea, no se puede quejar el negro, largaba Simón en la Sociedad tras los primeros tragos del ron nocturno.
Los repentinos vómitos de Bea, su tez sonrosada y sus pechos hinchados, fueron el primer aviso. El vientre rotundo llegó poco después y ya solo quedó que lo confirmara el médico. Las lágrimas y los dios mío precedieron a los gritos. Fue el negro. Maldito negro. Solo un perro negro es capaz de abusar de una boba.
Salieron de la Sociedad. El alcohol quitaba seguridad a sus pasos, pero los llenaba de una ciega determinación. Fue Simón el que pateó la puerta.
Sal, jodido negro.
Lo sacaron entre tres, que de puro susto sus piernas se doblaban. Negro contra el negro de la noche, tan solo el sudor del miedo dibujaba su figura, como un halo. Ya afuera, comenzaron los golpes.
Puñetazos y patadas. Se empujaban, tropezaban, llegaban a golpearse entre ellos tratando de darle al negro.
Patadas y puñetazos. Golpes blandos, golpes secos, según donde acertaran, según pegara el puño, la mano abierta o la puntera de la bota.
Puñetazos. Patadas. Los gritos fueron reemplazados por un jadeo alcohólico mientras se apagaba la queja del negro.
Lo enterraron tras el chamizo, revuelto con las verduras que plantaba.
Bea parió un niño delicioso. Lo acuna contra su pecho, bajo la higuera, mientras se limpia las babas y deja pasar las horas de la tarde largas y espesas.
Un niño de piel blanquísima, lleno de pecas y de un pelo rojo, rojo, rojo, igualito al de Simón. Sobre la mesa la jarra del agua y a sus pies una sombra silenciosa, de la que se despide cuando entra.