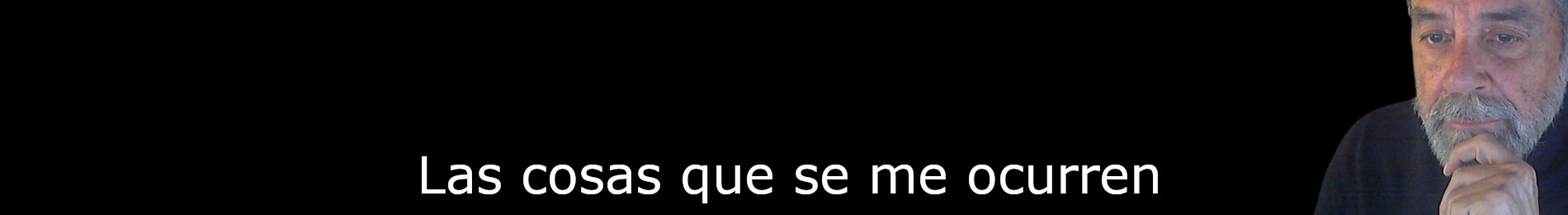Di con él bajo el árbol del patio. A pesar del calor sofocante una vieja manta se acomodaba sobre sus hombros. Sus manos, extrañamente delicadas, se enredaban en unos diminutos pececitos de oro y la mecedora, como sometida a un latido propio, se despegaba del suelo y flotaba apenas unos segundos antes de descender suavemente.
Estaba solo y exudaba una soledad de años. Tal vez por eso su voz al saludarme parecía atenazada por un asma milenaria, haciéndole hablar quedo.
Tras años de búsqueda no sabía que preguntarle o, quizás, se me agolpaban las preguntas. Querría haberle preguntado si tenía quien le escribiera, si había recibido noticias del naufragio del mundo, si en su otoño le aterraban los funerales o, al contrario, los esperaba como el siguiente capítulo, si las putas tristes le visitaban y si el cólera le había impedido amar.
No tuve ocasión. Mi vacilación permitió que arrancara a hablar.
Se ha jodido bien esta vaina que si la cosa nunca estuvo bien a veces creímos que tenía remedio y creímos ver que mejoraba. Pero es mucha la ambición y ya conté como vendieron el mar, que un día nos despertamos y encontramos un secarral donde antes hubo barcos y ahora han vendido el futuro que hasta los muertos están inquietos pues no saben si la próxima vez que aparezcan encontrarán de nuevo el mundo o lo habrán vendido igual que al mar.
Seguía hablando de tal modo que ni siquiera los golpes de tos rompían el ritmo del ensalmo en el que anudaba su enfado. Un enfado tranquilo, pero tal vez por eso más notable.
Compraban a cachitos unas tierras y luego otras y compraban el trabajo de las gentes y la voluntad de los que mandan y compraban al peso las leyes y a los jueces y a los policías y cuando no quedó nada por comprar se dieron cuenta de que no tenían nada, porque quien lo tiene todo nada tiene y más éstos que sólo quieren lo que aún les falta y vieron que el dinero no servía para nada si nada les faltaba y nadie quedaba que pudiera venderles nada y dijeron que nada valía nada y que a empezar de nuevo a empezar de nada y que si nada tenían los demás que con su miseria negociaran.
Sus dedos continuaban enredados entre las minúsculas escamas y la mecedora respiraba en ese sube y baja mientras su voz continuaba desgranando los agravios cometidos por los dueños de las plantaciones de bananos, del tren y los galpones, de los barcos y por último del mar.
Mi despedida a Gabo, con mi agradecimiento por haberme regalado
todo un mundo que, por momentos, ha sido más real que el propio