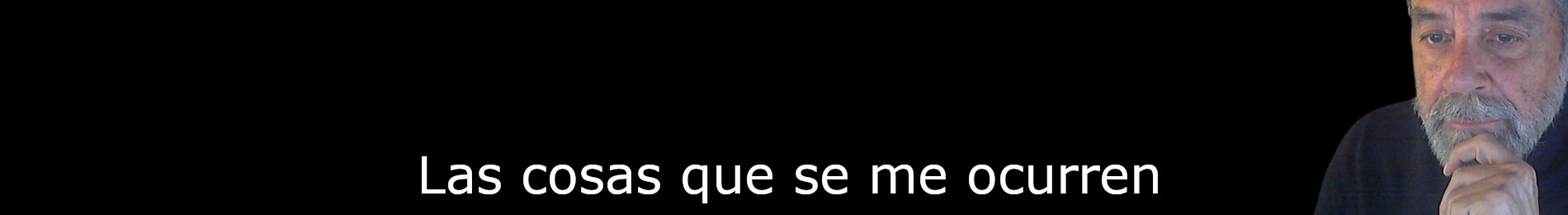El Giménez era un bar sin pretensiones. Tan pocas pretensiones tenía que esquivaba por la mínima caer en lo cutre. Era una especie de galería alargada. A la derecha, mirando desde la puerta, la barra tras la que se afanaban los camareros. A la izquierda, también desde la puerta, media barra contra la pared en la que apoyábamos las copas y en la que se encontraban los ceniceros, que en aquellos tiempos aún se permitía fumar en interiores.
El Giménez se ponía de bote en bote los viernes y sábados por la noche, pues ocupaba un lugar privilegiado en la logística de quienes sumábamos a partes iguales las ganas de divertirnos y una economía con menos pretensiones, aún, que el Giménez.
En cualquier discoteca del Puerto un coñac, un vodka, un whisky o un ron no bajaban de las 200 pesetas. En el Giménez cada una de esas copas nos salía por 25 pesetas, creo recordar, pues no sé si alguna era algo más cara. Teniendo en cuenta esa diferencia de precio parece que no necesita mucha explicación nuestra querencia por ese bar de medio pelo que nos permitía llegar a la pista de baile con el depósito a tope, tras haber repostado de manera tan económica.
Esa noche llegué con algo de retraso y mi gente ya había tomado posesión de una zona de la codiciada media barra. Tras avistarlos comencé a recorrer el pasillo, siempre repleto, que quedaba entre ambas barras. Perdón. Disculpa. Lo siento. Iba avanzando lentamente.
Fue en una de esas ocasiones en que dirigí la mirada hacia el fondo. Al final del pasillo, una cara desconocida en la que destellaban dos ojos sobre una media sonrisa que se hizo entera cuando se engancharon nuestras miradas.
Me costó una eternidad llegar hasta mi grupo. A los tropezones en el pasillo se sumaba mi vuelta constante a buscar esos ojos que igualmente me buscaban, pues no había casualidad capaz de hacernos coincidir tantas veces y tanto cruce de miradas solo podía responder al interés de ambas partes.
Pedí una copa y comencé a charlar distraído. Constantemente volvía a buscar entre la gente su mirada y no sé si fue el destino o las feromonas, pero en apenas unos minutos nos habíamos acercado tanto que pude tomarla de la mano y acercarla aún más.
Traté de buscar un sitio en el que acomodarnos. Imposible. No había ni un hueco libre. Terminamos pasando entre las piernas de mi tropa para, sentados en el suelo, bajo la media barra, apoyar nuestra espalda contra la pared y mirarnos.
Le hablé de sus ojos. De cómo me habían atrapado. Le hablé de su sonrisa. De cómo había tejido esa red que hizo que nos juntáramos hasta terminar en esa burbuja, entre la pared y las piernas de mis amigos, bajo la media barra.
Ella, mientras tanto, sonreía. Sus ojos chispeaban. La mano que quedaba libre, pues en la otra sostenía la copa, me acarició varias veces la cara, lo que tomé como una invitación para responder con las mismas caricias.
No sé el tiempo que pasamos así. Simplemente mirándonos, con caricias leves, con ocasionales ráfagas en las que volvía a repetirle la sensación de que sus ojos me hablaban.
No sé el tiempo que pasó hasta que mi gente decidió que era hora de salir hacia el Puerto.
Nos levantamos. Nos despedimos con las últimas caricias.
Ya en la calle uno de mis amigos me dio un codazo.
¿Qué? ¿Qué tal te lo pasaste con la sordomuda?