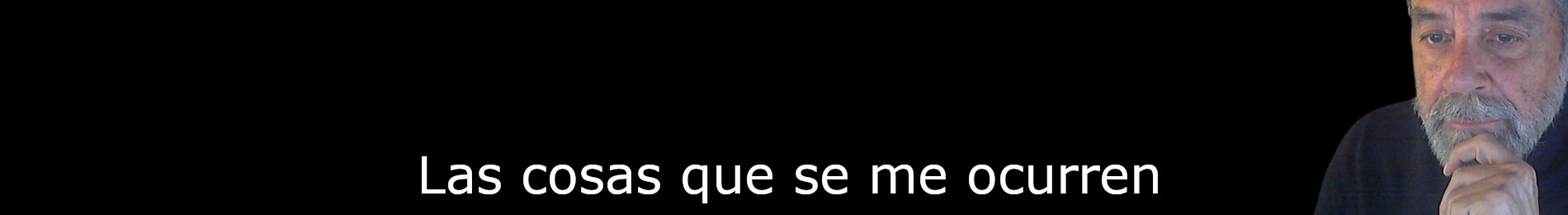Una hora suelta en medio del trajín del día me dio la oportunidad de ir desde la zona de la Plaza de la Feria hasta Las Canteras, en la zona del antiguo Cine Astoria, en los alrededores de la iglesia del Cristo.
Sin darme cuenta, me vi recorriendo toda una serie de caminos que en en distintas épocas fueron mis caminos.
Desde la calle Murgas hasta el Campo España, recorrí como tantas veces esos diez minutos que me llevaban de la casa de mis padres a la de mis abuelos. Tantas veces lo recorrí enfadado, rumiando mi indignación por tener que ir, una vez más, a hacer el mandado que tocara. “Tu eres el mayor”, y lo seguía siendo a pesar de que pasaran los años. Pero también, y según fueran mis ánimos, iba contento por la lata de leche condensada o la cajita de madera de conserva cubana que terminaban siendo mi recompensa.Ángel Guimerá, ese eje sobre el que discurría la mayor parte de la ruta, siempre me pareció una calle vieja y mal hecha, desordenada y de esquinas incómodas, sin ningún local, placita, lo que fuera, que hiciera más amable su recorrido. Cumplía a la perfección su condición de trasera de la populosa y viva Tomás Morales.
Un poco antes de llegar a la esquina de Lugo, comienza a aparecer la mole del Campo España. A pesar de llevar finalizado desde finales de los setenta, todavía recuerdo ver como crecía día a día. Vivíamos todavía en Guanarteme y muchos días, en vez de ir a casa, comía en casa de mis abuelos, por lo que hacía ese mismo recorrido. Luego, por la noche al llegar a casa, daba las novedades: qué piso habían cerrado con aluminio, ya se había empezado a pintar, habían comenzado la tercera fase...
Dejo el Campo España atrás y empiezo el tramo que me lleva hasta los Salesianos. Cruzar Juan XXIII es cambiar de ciudad. El Campo España hace de puerta de entrada a Ciudad Jardín. Chalets con jardines y árboles de verdad, altos, con copas frondosas, me llevan hasta el Pueblo Canario, el maravilloso capricho de Néstor que recrea una Canarias inexistente e imaginada.
Pasé horas en el museo. Me escapaba durante el recreo largo, el de cuarenta y cinco minutos y pagaba las dos pesetas de la entrada. O las pagaba hasta que el portero me cogió un cierto aprecio y me dejaba pasar con una seña.
Recuerdo el asombro permanente con que me enfrentaba a El poema del mar, sintiendo en mis huesos la humedad de ese mar barroco y pleno, tal vez por la frialdad del salón que recuerdo entero de mármol. Sé que no es así, pero en mis recuerdos hasta el techo es de mármol y marmórea la luz que me permitía descubrir cómo las diminutas escamas estaban hechas a su vez de varias pinceladas que las dotan de brillos y sombras haciéndolas más reales que cualquier escama real.
Todavía me sorprende el recuerdo de la sorpresa con que descubrí El poema de la tierra. Cardones, tabaibas y cuerpos enredados. Desnudos imposibles de ver en cualquier otro sitio. No sé si es un recuerdo cierto o un recuerdo construido a partir de mis recuerdos, pero la puerta que daba a la sala siempre estaba cerrada y esa primera vez que entré lo hice detrás de un grupo de extranjeros que visitaban con un guía el museo.
Con los años, la Caja llenó los hogares de Canarias de reproducciones de los dos poemas en forma de almanaque. Muchos de ellos terminaron convirtiéndose en colecciones de láminas enmarcadas. Me conmueve su visión, ese intento de vestir las paredes con algo bello, y no sé lo que Néstor opinaría de ello. Al tiempo, me parece patético el intento de reducir a unas pocas decenas de centímetros la majestuosidad de esos cuadros que recuerdo inmensos.
Atravieso el arco que se abre a los jardines del hotel Santa Catalina, escenario también de tantas y tantas escapadas del recreo. Estando en lo que era cuarto de bachiller elemental, y que ahora vendría a ser segundo de la ESO, atravesamos una época salvaje. Salíamos en tromba a romper farolas con tirachinas y en una ocasión, en el colmo de esa orgía de piedras lanzadas y el sonido de cristales rotos, nos atrevimos a apedrear los cristales de una casita que se encontraba en medio de los jardines.
Nos pillaron. Tuvimos que llevar cada uno una nota a nuestros padres en un sobre cerrado. Al día siguiente la cuadrilla pasó revista a las consecuencias, todos habíamos pagado el precio: una ración de bofetones en número variable con dos excepciones. El mejicano, que era de Badajoz, venía marcado a cintarazos. Yo había recibido el castigo de que mi padre me explicara claramente por qué se sentía decepcionado con mi comportamiento y que me preguntara si me sentía orgulloso, teniendo en cuenta además el esfuerzo que hacían en casa para mandarnos a los Salesianos, algo solo posible con la ayuda de las becas de que disfrutábamos mis hermanos y yo. Nunca me atreví a decírselo al mejicano, pero muchas veces pensé que hubiera preferido los cintarazos a los días que pasé recordando como un eco las frases de mi padre, mientras me venía a la cabeza su imagen seria y cabizbaja mientras me hablaba.
Rodeo el edificio de los Salesianos por el lado del Metropole, el club de natación en el que aprendí de todo menos a nadar, pues nunca soporté los tediosos ejercicios con la tabla, y vuelvo a recorrer las calles de Ciudad Jardín.
Paso por la iglesia protestante. Tiene la misma valla con la que me hice la cicatriz que tengo en el brazo derecho ahora más desdibujada. La recuerdo de un blanco nacarado y abultada. Vietnam, pero prefiero no hablar, respondía en la playa cuando alguien me preguntaba.
El colegio de las Teresianas, las musas de nuestros sueños adolescentes, el motivo de tantas escapadas durante los recreos, el objeto de nuestras disputas por los prismáticos con que un día aparecieron Manuel y Marcos. Uniformes colegiales y calcetines blancos que en su día poblaron sueños agitados.
Cruzo hacia el estadio recorriendo las últimas calles del paseo que me llevaba del instituto Tomás Morales a la calle Rafael Dávila, a casa de Mapi. Un paseo hecho también de esos paseos anteriores que he ido relatando, y la zona más discreta, la que nos permitía ir cogidos de la mano y darnos los primeros besos y abrazos. Tanta confianza cogimos, que un día nos pilló su padre, que no sé que diablos hacia por esas calles, con las manos entrelazadas. Aún recuerdo el calor en mi cara y mi corazón tamborileando desesperado.
Salgo de Ciudad Jardín. El cambio es inmenso. Coches, guagua, locales, gente, en una de las zonas que menos me gustan de Las Palmas. Junto al estadio las escaleras que llevan a Paseo de Chil. Incómodas, empinadas. Me recuerdo bajándolas a toda velocidad, saltando de a dos, de a tres y hasta de a cuatro escalones a la vez, en una competición frenética, con la adrenalina disparada por el temor a caer rodando.
Ahí mi paseo se separa, pues me esperan en Las Canteras, de ese camino que tantas veces recorrí mientras vivía en Guanarteme. Por eso no crucé el Paseo de Chil, esos cuatro carriles siempre congestionados, con coches y guaguas acelerando para coger el semáforo, ni crucé por Madera y Corcho (los edificios de la cooperativa de igual nombre), ni recorrí Fernando Guanarteme, Simancas, ni atravesé la Plaza del Pilar.
A cambio, y fue un mal cambio, a lo largo de Mas de Gaminde seguí hasta la antigua Plaza de la Victoria (maldita), bajé por General Sanjurjo, afortunadamente hoy Olof Palme, me enfrenté al antiguo cine Astoria y llegué a Las Canteras.
Una hora y diez minutos de recorrido que me dieron para recorrer años de recuerdos. Sin nostalgia, tan solo reconociéndome en el paso del tiempo que me ha traído hasta aquí.