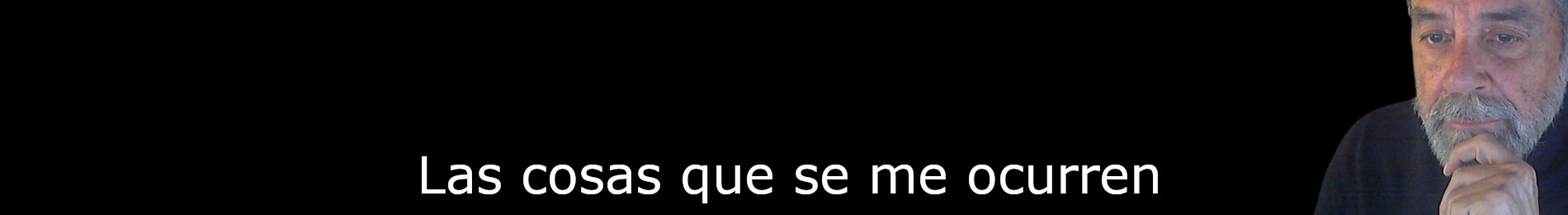No sé como puede existir todavía. Me parece imposible esa imagen de casetas de madera, en pleno centro de Madrid, en una zona que se adivina carísima, dedicadas a la venta de libros viejos, cuando ya casi ni los nuevos se venden.
Me encantó la pinta de los vendedores y lamenté haber ido con poco tiempo. Las caras de alguno, y la amabilidad con que te decían lo siento, no tengo nada de Mastreta, o no, no tengo No existe soledad como la mía, invitaban al rato de charla.
Y los compradores. Los compradores invitaban como mínimo a mirarlos. En su mayor parte caras proletarias (sí, proletarios, una palabra hermosa que se ha caído de nuestro lenguaje por un extraño pudor ideológico).
Caras que invitan a pensar que la redención puede que empiece en las revoluciones de Túnez, de Egipto o de Libia, pero solo pueden continuar a través de la cultura.
Deprisa, sin tiempo, qué pecado, al metro. A ese metro que también me encanta, que me gusta de una forma distinta. Tal vez por la mezcla de caras, de ropas, de gentes. Tal vez porque en medio de su modernidad siempre aparece un desconchado, un charco de agua filtrada, un pasillo en reparaciones, que me obliga a pensar en un mundo madmax. Metro y post holocausto forman una asociación imposible de separar.
Y ya, por fin, en Barajas. Esa gigantesca estación, esa burbuja que se abre entre la tierra y el cielo.