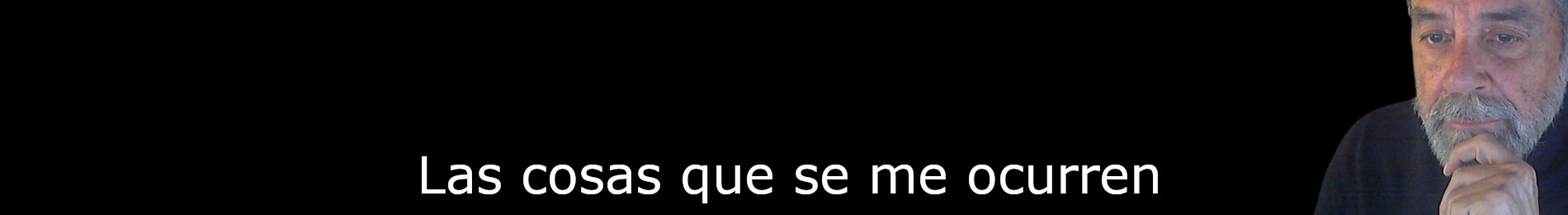Escrito como homenaje a Eduardo Mendoza, tratando vanamamente de imitar su estilo en la maravillosa trilogía de El Misterio de la cripta embrujada, El Laberinto de las aceitunas y La aventura del tocador de señoras y como expiación de mi desidia al no haberlas leído hasta ahora.
No sé cómo había ido a parar a ese bar. Tal vez por ser el único que permanecía abierto a horas tan impropias, por lo que a pesar de la mugre, o tal vez gracias a ella, pues la cristalera no dejaba adivinar el interior, terminé sentado en una mesa coja y desportillada.
A pesar de ser el único cliente, tardó en acudir el camarero a tomar la comanda. Me sorprendí a mi mismo pidiendo un bocadillo de calamares encebollados y una pepsicola. Sin intención de incurrir en impertinentes digresiones, he de señalar que soy terriblemente alérgico al calamar, entre otras delicateses.
Bueno al fin y al cabo, pensé, se trata de un relato, con lo que entendí que la libertad de utilizar licencias y recursos estilísticos, a pesar de no estar consagrada en el ámbito de las particulares dolencias, me permitiría consumir a efectos literarios el referido (y grasiento) bocadillo de calamares y retomo con prontitud y diligencia esta breve crónica por no abusar de la paciencia del lector.
No había aún inaugurado el sorprendente pedido, que nadaba en una piscina de aceite requemado, cuando tras pedirme perdón y aquiescencia con un vago gesto de la mano, se sentó frente a mí alguien cuyo retrato en palabras merece un cambio de párrafo, por tratar de evitar la perniciosa acumulación de subordinadas y evitar el uso abusivo de comas, puntos y comas, paréntesis y demás herramientas con las que la Ortografía (sí, con mayúsculas) nos ha dotado a quienes emborronamos cuartillas empeñados en contar historias, a la espera de que alguien se empeñe en leerlas. Solicito la indulgencia del lector por la que consideré necesaria explicación, y me vuelco sin demora en el párrafo y el retrato prometido.
Pelo albo, níveo, cano, que rico es el léxico y abundantes los sinónimos para regocijo de quien escribe y quien acaso le leyera. Retirada la línea inicial del cabello a suficiente distancia para contribuir al dibujo de una frente noble y permitir adivinar la extrema inteligencia de su dueño (de la frente amplia, la línea de cabello retirada y la alba, nívea y cana cabellera). Los ojos sumidos en una especie de perpetuo guiño indefinido, no se sabe si provocado por la atención a su interlocutor (yo, en este caso y me perdonará el lector que asome brevemente al primer plano sin ánimos de erigirme en involuntario protagonista de esta crónica) o por el comienzo demorado de una risa, algo que parecía anunciar también la leve y discreta elevación de las conocidas como comisuras labiales.
Y es aquí donde, muy a mi pesar teniendo en cuenta mi extremado afán por la concreción y la diligencia en el relato, debo referirme a las antedichas comisuras, que por mor de los escasos recursos económicos de mi familia, y la consiguiente carencia casi perpetua de la suficiente ingesta de productos frescos y de calidad, tanto mis hermanos como yo teníamos en perpetua llaga, teñida del oportuno y terapéutico azul de metileno. Algo que, y lo entenderá el amable y paciente lector, me ha llevado a mostrar una obsesión casi enfermiza por esas esquinas de la boca, en las que parece que termina ésta, pero para mí constituyen el adecuado marco de una sonrisa afable, de un mohín coqueto o del severo fruncimiento.
Y retomo el adeudado relato, eso sí, en algo más de un párrafo. Sobre esa media sonrisa, o sobre esa sonrisa apenas insinuada, y bajo la nariz noble y bien delineada, a juego con el cabello albo, níveo o cano un bigote. Pero no uno de esos bigotes tirados a cartabón y escuadra, tan propio de los falangistas o de lo que se ha dado en llamar ahora, en plena democracia o eso dicen, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Casi niño aprendí a temer a esas figuras de uniforme, parapetadas tras esos bigotes cruelmente rectilíneos. No. no era uno de esos temidos bigotes, sino un bigote amable, esponjoso y casi se diría tierno. Y ya son dos las digresiones: la del azul de metileno y los bigotes, por lo que pido la tolerancia del lector, no sin prometer enmendarme en las escasas líneas que me quedan.
La corbata correctamente anudada y la camisa y el traje bien planchados, perdían rigidez por el ligero desorden de esa cabellera alba, nívea, cana, y resaltaban una hechura que se diría fibrosa, enjuta y magra.
Sentose, como decía anteriormente y sin aguardar a que yo concluyera esta descripción, pues entenderá el lector que se halla ante el permitido uso literario de descuadrar tiempos, de alargarlos o ignorarlos en función de lo que el relator (yo, en este caso) de la historia pretenda.
Decía que sentose el verdadero protagonista de esta historia y con esa mirada entre pícara y atenta y con esa media sonrisa de sabio, apresó entre sus manos delgadas mi bocadillo de calamares encebollados. Tras dos gargantuescos mordiscos vi por dos veces moverse su nuez y forzarse su garganta. Luego, aferró la botella de pepsicola y de un largo trago, como de una sed de años, vació su tercio de litro.
"Dios. Tras tanto escribir sobre ellos, cómo se me apetecía probarlos". Me estrechó la mano y con un correcto buenas noches salió a la calle. La suciedad de los cristales me impidió observar en detalle su marcha y nunca supe si paró un taxi, si se fue caminando o cogió el transporte urbano. Me hizo el honor de dejarme pagar la pepsicola y el bocadillo de calamares encebollados.